Entre un par de maletas a medio abrir y las manecillas del reloj |
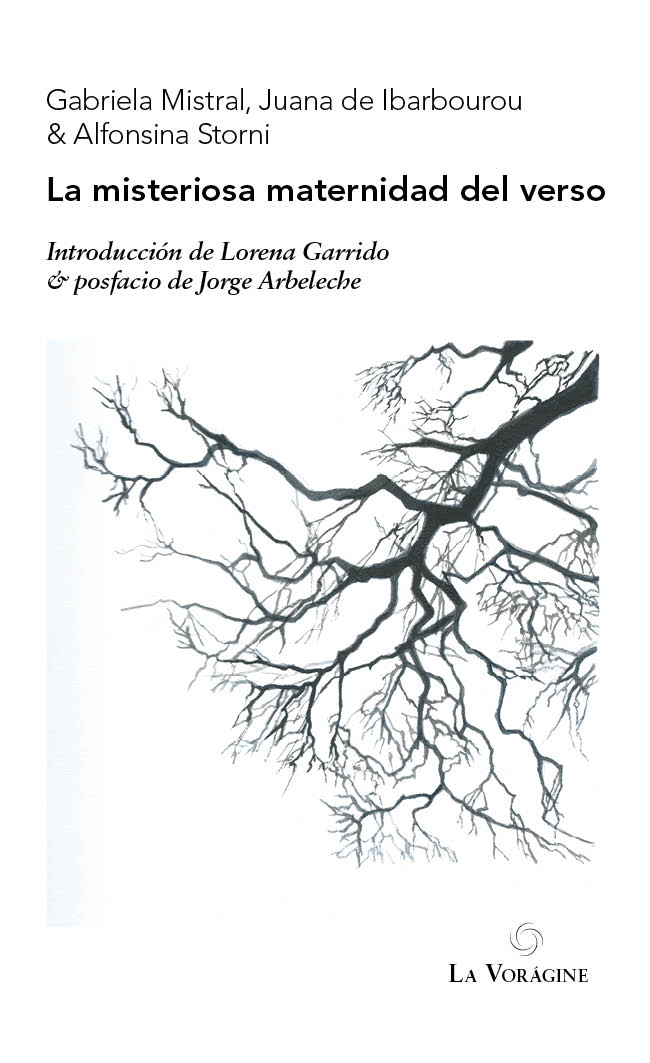
Género: ensayo
ISBN: 978-84-940629-6-4
Fecha de publicación: Diciembre de 2020
Precio de venta al público: 10.000 $
Precio eBook: 3.500 $
Medidas: 110 x 180 mm
Páginas: 128
Estoy en San Juan; tengo cuatro años; me veo colorada, redonda, chatilla y fea. Sentada en el umbral de mi casa muevo los labios como leyendo un libro que tengo en la mano y espío con el rabo del ojo el efecto que causa en el transeúnte. Unos primos me avergüenzan gritándome que tengo el libro al revés y corro a llorar detrás de una puerta.
A los seis robo, con premeditación y alevosía, el texto de lectura en que aprendí a leer. Mi madre está muy enferma en cama; mi padre perdido en sus vapores. Pido un Peso Nacional para comprar el libro. Nadie me hace caso. Reprimendas de la maestra. Mis compañeras van a la carrera en su aprendizaje. Me decido. A una cuadra de la escuela Normal a la que concurro, hay una librería: entro y pido El Nene. El dependiente me lo entrega; entonces solicito otro libro cuyo nombre invento. Sorpresa. Le indico al vendedor que lo he visto en la trastienda. Entra a buscarlo y le grito: «Allí le dejo el peso» y salgo volando hacia la escuela. A la media hora las sombras negras, en el corredor, de la directora y de aquél, encogen mi corazoncillo. Niego; lloro; digo que dejé el peso en el mostrador; recalco que había otros niños en el negocio. En mi casa nadie atiende reclamos y me quedo con la pirateada.
Crezco como un animalito, sin vigilancia, bañándome en los canales sanjuaninos, trepándome a los membrillares, durmiendo con la cabeza entre pámpanos. A los siete años me aparezco en mi casa a las diez de la noche acompañada por la niñera de una casa amiga a donde voy después de mis clases y me instalo a cenar. A los ocho, nueve y diez, miento desaforadamente: crímenes, incendios, robos, que no aparecen jamás en las noticias policiales. Soy una bomba cargada de noticias espeluznantes; vivo corrida por mis propios embustes; alquitranada en ellos; meto a mi familia en líos; invito a mis maestros a pasar las vacaciones en una quinta que no existe; trabo y destrabo; el aire se hace irrespirable; la propia exuberancia de mis mentiras me salva. En la raya de los catorce años, abandono. A los doce años escribo mi primer verso. Es de noche; mis familiares ausentes. Hablo en él de cementerios, de mi muerte. Lo doblo cuidadosamente y lo dejo debajo del velador para que mi madre lo lea antes de acostarse. El resultado es esencialmente doloroso; a la semana siguiente, tras una contestación mía levantisca, unos coscorrones frenéticos pretenden enseñarme que la vida es dulce.
Desde entonces los bolsillos de mi delantal, los corpiños de mis enaguas, están llenos de papeluchos borroneados que se me van muriendo como migas de pan.
Desde esa edad hasta los quince, trabajo para vivir y ayudar a vivir. De los quince a los dieciocho, estudio de maestra y me recibo Dios sabe cómo. La cultura literaria que en la Normal absorbo para en Andrade, Echeverría, Campoamor...
A los diecinueve estoy encerrada en una oficina; me acuna una canción de teclas; las mamparas de madera se levantan como diques más allá de mi cabeza; barras de hielo refrigeran el aire a mis espaldas; el sol pasa por el techo pero no puedo verlo; bocanadas de asfalto caliente entran por los vanos y la campanilla del tranvía llama distante.
Clavada en mi sillón, al lado de un horrible aparato para imprimir discos dictando órdenes y correspondencia a la mecanógrafa, escribo mi primer libro de versos, un pésimo libro de versos. ¡Dios te libre, amigo mío, de La Inquietud del Rosal!... Pero lo escribí para no morir. Era verdad lo que expresé más tarde, en mi tercer libro de versos, Irremediablemente, también malo, diciendo:
Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que no pudo ser. No fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia, de mujer en mujer.
Dicen que en los solares de mi gente, medido estaba todo aquello que se debía hacer: dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna... ¡Ah!, bien pudiera ser...
A veces en mi madre, apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura, y en silencio lloró.
Y todo esto mordiente, vencido, mutilado, todo esto que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo, lo he libertado yo.
¿Fue verdad también lo que, en tiempos de mi libro Ocre, confesé, desconociendo la mayor parte de mi obra anterior?
Me faltaba un amor y ya lo tuve; una infamia también y di con ella; un engaño y lo hallé; la savia sube
a cupular mi vida en una bella rama cargada que pesarme siento y empiezo a madurar: estate atento.
¿Mi poesía era pues, rebeldía, desacomodo, antigua voz trabada, sed de justicia, amor del amor enamorado, o una cajita de música que llevaba en la mano, y sonaba sola, cuando quería sin clave para herirla?
¿No es, por otra parte, el poeta, un fenómeno que en sí mismo ofrece pocas variantes, una antena sutilísima que recibe voces que le llegan no se sabe de dónde y que traduce no sabe cómo?
Desde luego que interesa al vivo conocer cómo lo hirió la honda; sus rechazos; afinidades; los vientos perturbadores: tormentas; interferencias; los buenos y malos obreros afinadores, retardadores, o amplificadores que modificaron la transmisión.
Sabido es que el carácter individual y las circunstancias en que este se despliega son los reguladores de la obra de un escritor; pero al entrar en tales meandros, respecto de la modestia mía, me es hoy materialmente imposible por falta, repito, de tiempo, para escarbar y cepillar mis recuerdos e ideas.